El nuevo número de la revista Mancilla, que sale la semana próxima, incluye este texto-manifiesto de la autora de Una excursión a los mapunkies en contra de Twitter: «El derecho a decir tomó la forma de obligación, estamos obligados a decir y ahí los resultados», dice.
Por Agustina Frontera.
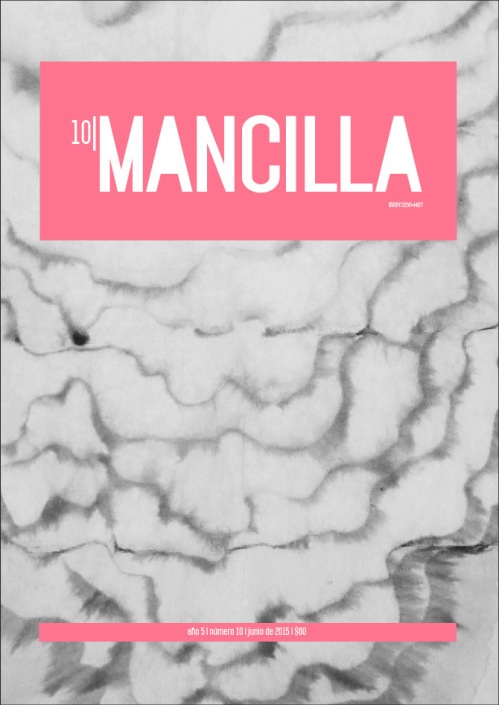
“Las opiniones son al gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite a las máquinas; uno no se para ante una turbina y la riega con lubricante. Se le aplica un poco en remaches y ranuras ocultas, que hay que conocer.”
Walter Benjamin
Twitter es un fracaso. Basta hacerse una cuenta y mirar desde afuera. O basta ponerse a jugar y notar cómo la forma de nuestra vida desmejora notablemente y antes de ganar diversidad y potencia creativa, nuestros mensajes y amigos se vuelven más inauténticos, más dependientes, más homogéneos. Y el horror vacui no los deja dormir. El derecho a decir tomó la forma de obligación, estamos obligados a decir y ahí los resultados: los usos dominantes de Twitter van de la difamación a la exposición de consumos. En Twitter se ama y se odia abiertamente. Sin caretas. Porque tenemos derecho a decir todo lo que se nos venga en gana. En Twitter. Quizás en el desfasaje notable entre la matriz cultural que alberga al dispositivo, con una industria cultural apenas mutante desde los inicios del siglo XX, y las posibilidades efectivamente existentes de la herramienta Twitter radique su fracaso.
Twitter fue creado para teléfonos celulares, por eso hubo que esperar recién hasta 2006 para que lo pusieran a andar. Contar naderías era el objetivo, hablar con todos como si le hablaras a un amigo por SMS. Corto, efectivo, personal. Lo que es ahora Twitter no era lo que pensaron sus desarrolladores. Fueron los usuarios los que convirtieron a Twitter en una red de información y opinión. Conjugada con otras experiencias de la red y la industria cultural llegamos a donde estamos, un volcán en una simulada eterna actividad, que llena nuestras pantallas de fósiles. Compelidos a la participación en el cumplimiento de una promesa, twitteamos. El resultado: la frustración y la nostalgia de algo que nunca fuimos.
Hay un uso dominante de Twitter: la opinión precoz, la saturación y la repetición de mensajes, el cinismo y la autoironía, la exposición de lo trivial y lo íntimo, la sensación de comunidad autoregulada, y una escritura fugaz e impermanente que demuestra que la hoja en blanco no existe más como origen, sino más bien como porvenir -si administramos bien nuestros deseos-. Ya no se percibe un vacío que acecha desde el principio, sí se verifica lo contrario: tenemos todas las páginas escritas, los lienzos formateados. Y si aun así se nos presentara un breve temblor por no tener qué decir contamos lo que hacemos y si no estamos haciendo nada mentimos, como ese falso fanático de una banda en youtube que no ve los videos, sólo los postea simulando su estremecimiento estético. El 75% del universo digital es copia, y el número crece con cada retweet. Antes de decir ya teníamos qué decir. Acá se piensa mal a Twitter, es preferible el silencio de la hoja en blanco, el latido del cursor del mouse, mejor es callar antes que replicar y matar al signo.
Los grandes géneros de Twitter son el chiste, la denuncia y la propaganda. Los tres están marcados por un esquema comunicacional que se impone matricialmente: un yo situado, un mensaje breve, la emisión instantánea y la recepción difusa. Los entusiastas, ingenuos o programáticos, sueñan con que al fin haya llegado la manera de darle un amplificador (global) a los que nadie les daba voz, al fin ha llegado el modo de crear comunidades por fuera del control vertical del Estado o los massmedia, por fuera del dictado de un emisor privilegiado. Twitter, sin querer, se ha transformado en el ejemplo de la evolución de las teorías comunicacionales en un marco cultural intocado.
Los twitteros estudiantes, periodistas, artistas, músicos, intelectuales, escritores, cineastas, humoristas (los casos analizados) encuentran formas graciosas (son muy graciosos) de opinar siempre lo mismo, la mayoría de ellos hablan de lo que pasa en los medios masivos de comunicación y de las agendas que estos configuran. Con la irresponsabilidad de un usuario suelto y la facilidad para decir lo que venga a la mente, buscando adhesiones, delineando una identidad autopercibida como heroica, loser, derrotada, decadente, complaciente, exitista o arrogante según el caso (¡siempre graciosos!) constituyen un nuevo “estilo”, el “estilo twittero”, que lenta y efectivamente ha sido asumido por los comunicadores de los medios tradicionales. (También el estilo es ensayado por funcionarios de todos los rangos). El que dice el chiste antes, gana. Al fin y al cabo, siempre los que ganan son los mismos. Los más vivos de la vida son los más vivos de Twitter. Pero no solo su potencia prefiguradora alcanza a los estilos comunicacionales (tan personales) sino que incluso Twitter devuelve en forma de “data”, “prueba”, o incluso “confirmación-primicia” a la TV lo que ella le da. Y así se constituye un círculo perfecto, al que Twitter se ha sumado, abona y duplica: la preeminencia de los grandes medios.
A simple vista notamos que con el desarrollo de Internet se multiplicaron los medios de producción de sentido, pero eso no garantizó nuevos sentidos o la ruptura de un modelo unidireccional y concentrado; la ausencia de un control corporacional tampoco logró fomentar el sinsentido. Más que potenciar el poder de lo múltiple Twitter ha regresado a un modelo comunicacional pensado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que supone la existencia de una comunicación en dos pasos: de los medios a los líderes de opinión y de estos a los influenciables que no saben para dónde correr, a quién votar, cómo pensar. O sea, ahí vemos, donde parecía que había un caos de creatividad, espontaneidad y vínculos por afinidad, asumidos por un usuario libre, encontramos relaciones de poder, líderes ingenuos -o maquiavélicos-, segmentación, propagación y encabalgamiento con los soportes tradicionales.
¿Por qué en twitter no habría de pasar lo que pasa en toda la sociedad? Porque de la web 2.0 se esperaba otra cosa. Del siglo XXI también. Encontramos, sin embargo, dos cuentas de twitteros que, en los extremos, cuestionan el uso masivo que se le da a la plataforma:
@rayovirtual (Daniel Molina) se unió a Twitter en 2009, tiene 29.200 seguidores. Un mecanismo lo convierte al contratwitterismo, algo que quizás pueda hacer por su lugar de líder. Su estrategia de contar una misma situación u opinión de al menos 5 a 10 formas diferentes consigue alterar la escritura esperable en Twitter. Las auto-interacciones trastocadas liman y atentan contra el sentido del enunciado, aquello que empezaba como un tweet típico, estalla en un juego de espejos: es lo mismo y no lo es, ¿cuál es el original y cuál la copia? Como en un patrón fractal, los elementos iguales pero nuevos que se suman alteran el perímetro hasta convertir una forma en infinitamente inmedible. ¿Cuál es la forma de un océano? Tanto se dice que “los qom están tirando mala onda en el centro porteño” que el contenido del mensaje se pudre en el entrecejo del twittero odiador de turno. La incorrección política (gema de la plataforma) de @rayovirtual ahora provoca a toda la comunidad, hay más tweets para compartir, más para difamar, y la incorrección política se diluye en la incorrección comunicativa. “Pasé por Avenida de Mayo y 9 de Julio: nuevamente cortada por los Qom. Media hora encerrado en el taxi oyendo a Leuco”. “TN dice que el tránsito colapsó por el fin de semana largo. Siempre informando mal o mintiendo el Grupo Clarín: fue por corte trosco-Qom. El horror”. “El colapso que han creado los troscos y los Qom en la ciudad de Buenos Aires es una maldad típica de los que creen que son Los Buenos”. “Los Qom y los Troscos deberían saber que la mala energía que nos tiraron hoy y el lunes a los porteños les volverá recargada de peor onda”. “Lo que cientos de miles de personas sabemos es que los Qom y los Troscos nos han hecho la vida imposible. Con mala energía”. ”A varias cuadras de Av. de Mayo y 9 de Julio se escuchan las bocinas y las sirenas. Caos. ¿Qué quieren los Qom y los Troscos? Nadie lo sabe”. “Por todo el Centro (Norte y Sur) cientos de miles de autos, colectivos y ambulancias, atrapados en la mala onda de lo Qom y los Troscos”. “El lunes (antes de la Huelga General) y hoy (antes del Feriado Largo) los Qom y los Troscos cerraron Av. de Mayo y 9 de Julio. Mala energía”. “En Avenida de Mayo y 9 de Julio tuve una iluminación: entendí porque a los Qom y a los troscos les va mal. Tiran extrema energía negativa”. “No existen los hechos, sólo existen las interpretaciones”, es el tweet más “faveado” en la historia de Rayo, cada tanto vuelve a decirlo, ponerlo, twittearlo. Hace tiempo que hay consenso en que los hechos no existen, pero bueno, en las academias de Periodismo se enseñaba que al menos la objetividad debe ser resguardada como inclinación, aunque no pueda ser plena. Ahora la lección es otra: a más interpretaciones, más se despedazan los hechos. No hay perspectivismo o relativismo. Lo que hay es interpretar y comunicar hasta destruir el referente (incluso cuando el referente es el yo del usuario). Pareciera que si querés contar “algo” lo último que debieras hacer es contarlo en Twitter, eso garantiza la lejanía de la verdad, la deformación del referente. La muerte del signo.
@ale_kaufman (Alejandro Kaufman) se unió en julio de 2011. Tiene 2100 seguidores y ningún tweet. Escribe y borra. Borra hasta lo más faveado y destruye las expectativas del sistema. Vuelve a la página en blanco. ¿Cuál es su historia? No sabemos, sólo sabemos que no tolera dejar sus tweets a la vista. No se ajusta al usuario deseable, no mantiene una línea, no tiene historia. Es imperfileable, insegmentable. Vuela, desaparece. Empieza cada vez. Su memoria se la deja para sí. “Lo que se inserta en las redes queda congelado en la eternidad como la basura espacial. Borrar es como sepultar un cuerpo muerto, que eso son las palabras que quedan flotando una vez que fueron proferidas en una conversación”: Kaufman así rememora el poder mágico de las palabras. Eso que queda en los últimos asientos del colectivo, la carroña que ya nadie quiere volver a buscar, por inútil, por insignificante, por haber perdido un extraño aura de actualidad, es suprimido. A nadie se le ocurriría hurgar en los muertos ajenos de Twitter salvo que haya atracción amatoria, atracción bélica, o un estúpido interés analítico, como el de este escrito (motivado por una macro atracción bélica, de todas formas). El twittero @ale_kaufman experimenta con la conexión “ubicua y minimalista” que define al archimundial servicio de microblogging de una forma zigzagueante: dice plenamente como seducido por las propiedades afrodisíacas y de un-solo-mundo y luego tiene el valor de despedazar su entereza virtual. No deja huellas y se retira. Casi como en una conversación real.
Quizás toda este texto tenga sentido solo por poner a conversar a estos dos paradigmas. En una breve búsqueda encontramos opiniones sobre el dispositivo que resulta interesante contrastar: “Ahora que, gracias al mundo virtual, podemos decirlo todo (aunque muchos sigan siendo escépticos al respecto), ¿nos damos cuenta de que ya vivimos en un mundo en el que no se nos puede censurar? ¿Qué haremos con tanta libertad?” (Daniel Molina, en el diario La Nación). “Las redes sociales que han tenido éxito empiezan como un juego, como algo indiferente que vos podrías cerrar cuando quieras: eso produce una apariencia de libertad muy grande” (Alejandro Kaufman, en Revista Mancilla n° 4).
Los usos de Twitter nos hacen pensar. ¿La escritura de Twitter es la de sus usuarios, o es una escritura total, la de la arquitectura de la plataforma y el comportamiento archiescritural de los usuarios? ¿Debemos tomarnos tan en serio su lenguaje? ¿Debemos señalar ahí, en las palabras vertidas al cyberespacio, consideraciones metafísicas acerca de los usuarios? ¿Esperamos que allí en la computadora se produzca una institución de mundo, un desvelamiento, una conciencia de nuestra finitud? ¿Se le puede leer la “falsa conciencia”, la “lucha de clases dentro del signo” a un Tweet? ¿Podemos usar las teorías que nos hacen amar al lenguaje para pensar una plataforma de microblogging? Las palabras de Kaufman en la conversación sobre Internet publicada en el número 4 de Mancilla proponen pensar en la escritura en Internet como “permanentemente modificable”, que nunca llega a ser un producto acabado y que esta cualidad del dispositivo aleja a la escritura de su relación con la muerte en tanto pérdida de control. Puedo entender la muerte porque conozco la experiencia de perder el control sobre lo que escribo: una vez fijado, lo suelto, me supera. El lazo entre la escritura y la muerte Foucault lo expone en estos términos: “Tal vez la configuración del espejo hasta el infinito contra la pared negra de la muerte es fundamental para cualquier lenguaje desde el momento en que ya no acepta pasar sin dejar huella”. Se escribiría para conjurar la muerte, para no morir es que se decide corporizar al lenguaje en signos visibles e indelebles.
¿Será esta ausencia de huella, esta pérdida de la técnica escritural por la cual veníamos congelando la muerte, la que retraída en tweets volátiles nos causa este malestar? ¿Será hecho de muerte el vacío que nos producen nuestros afectos virtuales? ¿Es el jugo de opiniones (es el periodismo diario, el tweet liviano, el que pretende bulla pero se oculta fácil en el tiempo), el veneno que vuelve nuestra hoja en blanco una pared negra imposible de ver?
“¡Se acerca el imperio del ocio!”, se titula una nota de la revista El Porteño, de 1983, ahí se dice que con la irrupción de la articulación tecnológica en todas las dimensiones de nuestras vidas, ganaremos en desmedro del tiempo productivo una cierta cantidad de tiempo para el ocio, “¿qué hará la gente en sus horas libres?”, “la moral del trabajo será sustituida por la moral de la felicidad”. La tecnificación iba a estar imbuida de una nueva moral. Lo que efectivamente ocurrió todos los sabemos: ocupamos nuestro tiempo libre en fabricar sentidos y visibilidad como si fuera una industria personal. Tecnificamos nuestro ocio y nuestra capacidad de socializar nos lleva mucho trabajo. Cuando salimos del trabajo llegamos a casa y tenemos más trabajo. Lleva mucha energía “producirnos”: manejar nuestra imagen, construir amistades, reforzar las comunidades, delinear nuestros gustos, seleccionar nuestras opiniones, informarnos, y todo esto sin que se note que nos importa demasiado o dedicamos tiempo a ello (que parezca espontáneo es otra gema de la web). Se esperaba mucho más de nosotros.
El sujeto no es el origen del sentido. El usuario de Twitter lo sabe. Nada empieza ni termina en él. Como decía Pierce: el sentido es instituido por una comunidad de mentes. Pero enseguida el sentido vuela, de eso se trata la semiosis que tan bien evidencian las redes. (Quizás por eso duelen, nos ponen en evidencia). La web era una oportunidad de bucear en el fondo y conocer nuestros procesos por los que pasamos de ser parte del caldo preindividual a tener nombre propio y luego volver al caldo. Simondon llama a ese proceso individuación: ni ser ni devenir, el ser es constante devenir en una interdependencia informacional del medio y los otros, “la individuación bajo forma de colectivo hace del individuo un individuo de grupo, asociado al grupo a través de la realidad preindividual que lleva en sí y que, reunida a la de los demás individuos, se individua en unidad colectiva”.
Es por una sospecha de que no somos sólo uno (que somos menos, que somos más), que aun sintiendo en el cuerpo que la prestación a Twitter es estúpida e inconducente, nos quedamos. Una especie de inclinación comunitaria nos seduce desde el origen. Pero claro, la comunidad es imposible, la falsa armonía de la cosa común que se establece como verdad claudica cada vez que hay que volver a decir algo nuevo, hay que volver a iniciar la semiosis. Sólo hay una manera de frenar la semiosis, el congelamiento de los interpretantes, cuando el consenso se da incluso antes del signo, no hay nada que decir. Pasa en el fascismo, pasa cuando nuestra participación en la semiosis requiere solamente un fav, RT, reelaboración de lo ya dicho infinitas veces. El resultado: se pone punto final a la semiosis y favorece el endiosamiento de los líderes.
Habrá que dejar de decir. Decir poquito, opinar menos, para que las palabras no nos saquen de acá. Mirar la hoja en blanco hasta explotar, y hacerla espejo de la pared negra de la muerte.
***

Con una densidad que, un poco, remite a aquel «cualquier boludo tiene un blog» del categórico y férreo intelectual José Pablo Feimann, llega esta propuesta de abandonar la vacuidad compartida en twitter.
Opino en pocos caracteres porque soy bastante tuitero.
Atentamente.
En Twitter se dicen naderías pero al menos se hace en 140 caracteres. Acá le lleva 10.000 decir nada.
El vacío no es propio de una red social sino que es inherente a la manifestación. No es raro encontrarse con un montón de nada en unos pocos caracteres o en una novela de cientos de páginas. El que siente ese vacío que brindan los textos no puede menos que hacer un alto en su conciencia y buscar qué hay detrás de todo aquello. De más está decir que mucho se habla pero poco se dice realmente y, como bien expresa Agustina, las redes sociales son una parte de la vida, no aparte de ella. Cada hombre debe encontrar el peso justo que tienen las palabras sobre sí o atenerse a la gravedad.
Resumiendo, abriste una cuenta y no te siguió nadie.
A vos te siguen miles y sos una gorda boludisima Gabu, no es parametro de nada eso.
Leer un juicio semejante generalizando el uso de una red social me dejó una sola cosa bien clara: Si no te gusta, andate. Y si alguna vez te sentiste obligada a decir algo quizá la que debiera quedarse callada sos vos en lugar de pretender que se calle mundo.
Como en Twitter, Agustina opina. Como en Twitter, Agustina nos dice que lo de ella no es una opinión. Como en Twitter, Agustina baja línea: «Habrá que dejar de decir». Como en Twitter, Agustina generaliza. Como en Twitter, Agustina hace de una apreciación personal, una máxima universal. Evidentemente no es un problema de Twitter.